Ahora sé que algún día tenía que suceder. La estoy llamando, aunque desearía que nunca se produjera el último encuentro. En estos momentos la odio, pero no puedo olvidar tantos días viviendo con ella, tantas horas contemplando su trabajo armónico y bello. Envuelta en la oscuridad y amenazada por el miedo, el hambre, y la sed, intento comprender por qué ha sucedido.
Recuerdo cuando la vi por primera vez. Comenzó dejando una sombra de hilos, apenas perceptibles, sobre un rincón del pequeño cuarto de estar. Al principio me gustaba romper aquel tejido que noche a noche fabricaba; era como decirla: «¿A ver quién puede más?». Después, me dio pena y dejé que aquellos imperceptibles hilos fueran tomando forma y se convirtieran, poco a poco, en una delicada y grisácea red que resplandecía cuando la luz del sol atravesaba la ventana a media mañana. Observaba cómo devoraba a los pequeños insectos que caían inconscientemente en su pequeño reino atraídos por una extraña llamada. Me fascinaba ver su lento caminar subida en sus largas patas. Disfrutaba viendo la desigual pelea entre ella y aquellos prisioneros de sus redes: eran segundos de lucha y muerte, y una desconocida sensación recorría mi cansado cuerpo recostada sobre un viejo sofá —el único mueble, junto con una pequeña librería, que adornaba la habitación—.
Al cabo de un tiempo se convirtió en mi aliada: ella se encargaba de acabar con los molestos enemigos que invadían la tranquilidad de mis noches de verano.
Coloqué una luz junto a la tupida red de hilos plateados para atraer a sus víctimas; y observar cómo devoraba a esas criaturas que tanto me molestaban se convirtió para mí en una gran atracción.
La red se extendía cada vez más por la habitación, al tiempo que el pequeño y negro animalito iba engordando y engordando más y más.
Tres meses después, la habitación, cubierta por una enmarañada tela que ya no me permitía usar el viejo sillón, había adquirido el aspecto de un viejo castillo abandonado. Retiré y trasladé la librería y el sillón a la habitación contigua, que desde entonces me sirvió de cuarto de estar y dormitorio. De vez en cuando me acercaba al cuarto abandonado y, envuelta por aquel grisáceo y suave tejido, observaba cómo ella seguía devorando a los enemigos cautivos, siempre con la misma estrategia: esperaba inmóvil y pacientemente hasta que un movimiento de aquellos sedosos hilos la impulsaba hacia sus víctimas, y con habilidad y pericia les clavaba sus fuertes mandíbulas. Al día siguiente me gustaba ver a aquellos pobres diablos que estaban secos y momificados. Seguía considerándola mi gran aliada, y no me importaba no poder disponer de aquella habitación que durante muchos años había sido mi refugio de descanso y de lectura.
Una mañana de otoño, me di cuenta de que había invadido la parte alta de la puerta del dormitorio. Consideré que su atrevimiento debería ser castigado, mas al mirarla, acurrucada sobre su tela, me pareció que estaba triste, y quise pensar que tal vez la falta de alimentos podría estar haciéndola sufrir, por lo que deseché de mi mente el primer pensamiento.
Con su meticuloso trabajo siguió ocupando todo el techo. Había llegado a cautivarme tanto su obra que no me atreví a enfrentarme a ella. Ya se permitía pasear dentro del dormitorio, incluso cuando yo estaba; y tumbada en la cama me fascinaba verla ir y venir por encima de mi cabeza con aquel enorme cuerpo negro. Incluso le hablaba, y me parecía que me contestaba con sus rápidos movimientos. Me gustaba tanto ver su libertad, y tanta pena me daba romper su grandiosa obra, que acabé abandonando el dormitorio.
Trasladé la pequeña librería a la cocina. Allí acoplé como pude el viejo sofá, y convertí la estancia en una pequeña vivienda donde se almacenaban los libros junto con los víveres que había en la despensa. Hacia ya muchos meses que nadie me visitaba; no tenía vecinos y mis amigos nunca entendieron lo que para ellos era un extraño y raro comportamiento, pero yo había decidido seguir conviviendo con aquel ser de largas patas y aspecto suave, que se había convertido en mi mayor distracción.
Nuevos hilos grises fueron ocupando el estrecho pasillo que unía el dormitorio con la cocina. Mis salidas al exterior de la casa eran cada vez más escasas, y sólo se producían cuando era necesario reponer víveres. Al regresar siempre miraba hacia la luz de la pequeña habitación, que permanecía encendida día y noche, y contemplaba la lucha a muerte con alguna de sus víctimas, de la que siempre salía triunfadora. Me embelesaba mirando su negro cuerpo y sus ojos que reflejaban una insólita luz rojiza. Tanto me seducía que seguía intentando establecer con ella una conversación nunca contestada.
Una mañana, al abrir la puerta de la cocina, vi que ella se había instalado enfrente. Le hablé para pedirle que se retirara, pues tenía que salir para reponer víveres, cada vez más escasos, mas no se movió. Supliqué; pero ella permaneció quieta. Intenté hacerle comprender lo muy generosa que había sido con ella al cederle la mayor parte de la casa: siguió inmóvil. Después de unos minutos de intenso e inútil diálogo no correspondido, ella comenzó a moverse hacia mí, tal y como la había visto hacer en innumerables ocasiones contra sus víctimas. Por primera vez sentí miedo y cerré con fuerza la puerta. Una fría y tenue luz de invierno entraba por el pequeño ventanuco enrejado de la cocina.
Al día siguiente, ella permanecía agazapada al otro lado de la puerta, y observé en sus ojos un especial color rojo de muerte. Presentí que se estaba preparando para un mortal ataque, y esta vez la víctima elegida parecía ser yo. Ya al atardecer pude comprobar cómo sus fuertes patas habían arañado y roto la débil madera, y vi unos hilos cenicientos colgando del techo de la cocina. Abrí la puerta e intenté romper la tupida red con las manos, pero mis esfuerzos se veían anulados por una sustancia pegajosa que impedía mis movimientos. Ella se acercaba lentamente con sus mandíbulas abiertas y en sus ojos un destello rojizo. De nuevo quise hablarle, la supliqué y hasta lloré, sin ningún resultado esperanzador. Probé, una vez más, a romper aquellos hilos glutinosos, pero, ante lo inútil de mis esfuerzos y la mortal proximidad de ella, corrí a refugiarme en la pequeña despensa, al fondo de la cocina.
Atranqué la gruesa puerta. La oscuridad lo invadía todo. Al poco tiempo comencé a oír el ruido que producían sus patas al arañar sobre el barniz de la última barrera que me separaba de ella. Temblorosa me senté a esperar en el suelo.
Aquí estoy ahora, con miedo en mi alma, y hambre y frío en el cuerpo. No sé cuanto tiempo ha pasado; quiero creer que sigue siendo hoy, aunque seguramente no lo sea. Los ojos me duelen de mirar la oscuridad. Pienso en ella. A mis oídos solo llega el silencio: quizá haya abandonado la casa. Entre las tinieblas que me envuelven me levanto y palpando las paredes intento localizar la salida. A cada paso me detengo para escuchar: nada, solo silencio. Al rozar con mis dedos la textura de la madera siento una extraña alegría. Apoyo mi cabeza sobre la fría superficie para intentar oír lo que sucede al otro lado: ningún sonido, nada. Una esperanza incierta recorre mi alma: puede que ella haya huido de la casa. Intento abrir para volver a la luz, pero ahora me doy cuenta de que la gruesa puerta sólo se puede abrir desde fuera. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Vuelvo a pensar en ella, y la llamo —sin saber si me escucha— y angustiada suplico para que vuelva y siga arañando en la madera hasta romperla, pero sólo el silencio responde a mis súplicas. Mi cuerpo se derrumba sobre el suelo, mientras empiezo a comprender que me he quedado sola y que al otro lado ya no hay nadie dispuesta a escuchar mis palabras, y que delante de mí he levantado una barrera infranqueable que me separa de la luz y me impide retornar a ella, y que mi encierro es el entierro de mi atormentada alma. Es la última puerta de mi vida, que está totalmente cerrada, sin que yo tenga fuerzas para abrirla desde dentro y sin que nadie me pueda ayudar desde fuera.
Desesperadamente la llamo de nuevo, para ver si retorna, sin importarme cómo será el último encuentro con ella, pues es, tal vez, la única esperanza que me queda.
Antonio Blázquez-Madrid
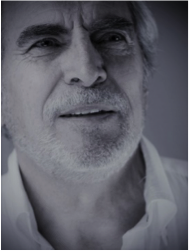
Antonio Blázquez-Madrid. Nació un día de invierno, entre los fríos secos de la campiña salmantina. Especialista financiero y escritor, ha desarrollado su faceta literaria llevando y trayendo las palabras entre el cuento/relato corto y la novela. Escritor comprometido; en todas sus obras siempre aparece algún elemento crítico social, para que el lector, además del placer de leer, tenga que preguntarse sobre la esencia de lo leído, y reflexionar.
Ha publicado las novelas: El Triángulo (2011), La Ciudad Negra (2014), Secretos de un Diario Íntimo (2017), JFC Justicia reparadora (2019). Tiene a su vez publicado el libro de cuentos: El Último Destino (2018). Y su última obra publicada: “Cinco en Punto” (2020), es una colección de microrrelatos impregnados de una atmósfera paradójica y, a veces, inquietante. Sus cuentos/relatos aparecen en más de treinta antologías. Completan su extenso currículum en el mundo de las letras numerosos premios literarios, tanto nacionales como internacionales.

 Club Lado|B|erlin
Club Lado|B|erlin






