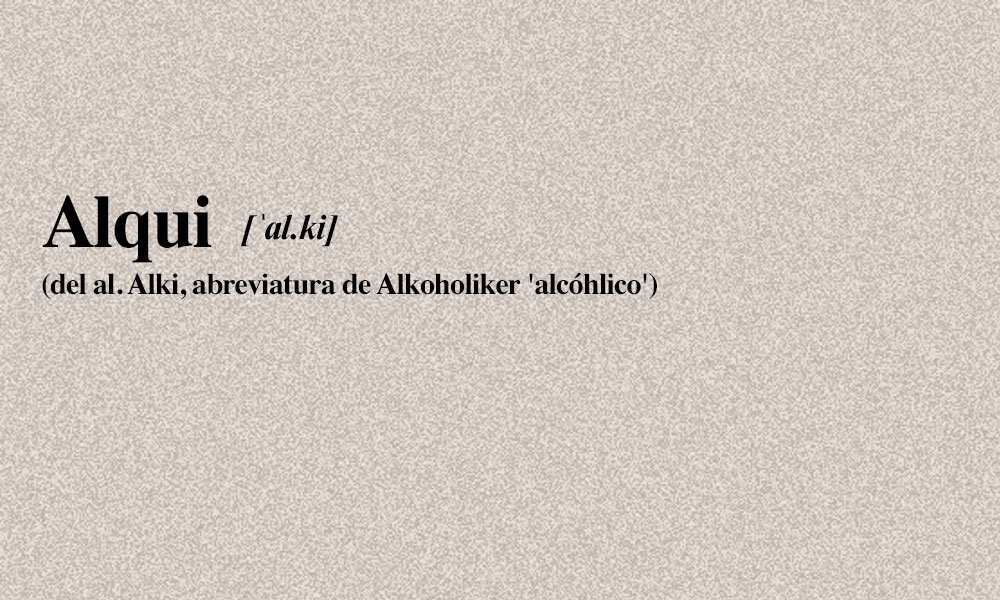Los alquis son berlineses que habitan preferentemente las estaciones de S-Bahn (trenes), U-Bahn (metro), puentes o estacionamientos de algún supermercado de descuentos, tales como Aldi o Lidl. No piden monedas ni tampoco le dirigen la palabra al transeúnte desconocido: su ocupación consiste en sostener la botella de cerveza (preferentemente Sternburg o Pilsator) en una mano y, en la otra, un cigarrillo armado, para así alternar entre besitos y pitadas mientras conversa con otros individuos de su especie. Porque, a decir verdad, el alqui no es sino uno entre varios: su entidad se constituye en tanto grupo. De allí que cuando un alqui queda sólo, sufre a menudo cierta metamorfosis que lo convierte en un triste zombi perdido en las catacumbas de Berlín.
Los alquis son fieles a su morada, a ese rincón de la ciudad donde nadie los echa y tienen un espeti al alcance de la mano. Viven de lo que pueden y, aunque muchos se nieguen a aceptarlo, también son personas. Cuando salís del trabajo y vas de regreso a casa, son ellos quienes te recuerdan con su presenciaque te merecés una Feierabendbier; cuando te cagás a puteadas con alguien en la calle, son ellos los que alguna vez te dijeron «Na, allet in Butta?»; cuando volvés a Berlín después de haber visitado a tu familia al otro lado del Atlántico, son ellos quienes te dan la bienvenida en el barrio y no en el aeropuerto.
Es cierto que muchos alquis se encuentran en proceso acelerado de descomposición, huelen a gato muerto, tienen cara de orco guerrero y a veces se dejan crecer garras de oso perezoso. Sin embargo, como nos ha enseñado Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Por eso yo les sonrío a los alquis cuando paso por la esquina de mi barrio, les ofrezco algo de comida y ellos me mandan a la mierda diciéndome que, en lugar de hacerme el Madre Teresa, podría ir a comprarles algo para emborracharse. En fin, no hay que ser prejuicioso en la vida: no todos expresan su amor al prójimo con palabras; hay ocasiones en las que gritar y escupir son los únicos recursos disponibles de un ser humano.
Ahora bien: los alquis de mi barrio no son mendigos que merecen la compasión de un cura, sino más bien borrachines callejeros que todavía están dando batalla. Desde bien tempranito en la mañana hasta altas horas de la noche, ellos están siempre al firme dando batalla. Todos los días, como prolongando su existencia por aburrimiento, sin pretensión de ser creative ni de hacer algo amazing para pertenecer a la fauna supercool de Berlín, los alquis me recuerdan lo afortunado que soy al necesitar tan poco para ser feliz, a saber: barrio, amigos y alguna cosita pa’ tomar.
Mateo Dieste

(Montevideo, 1987) estudió filosofía e historia en Berlín, ciudad donde reside desde 2011. Autor del libro “Filosofía del Plata y otros ensayos” (2013). Entre 2019-2020 dictó un curso sobre historia global de la filosofía en la Universidad Humboldt. Ha publicado en Revista Ñ (Argentina), semanario Brecha (Uruguay) y también ha sido columnista radial de tango en Emisora del Sur (Uruguay). Aprecia la Berliner Schnauze y, si bien se mantiene leal al asado y al mate, dice que la vida sin chiles y harina de maíz sería un error. En la ducha puede alternar entre Héctor Lavoe o Rio Reiser.

 Club Lado|B|erlin
Club Lado|B|erlin